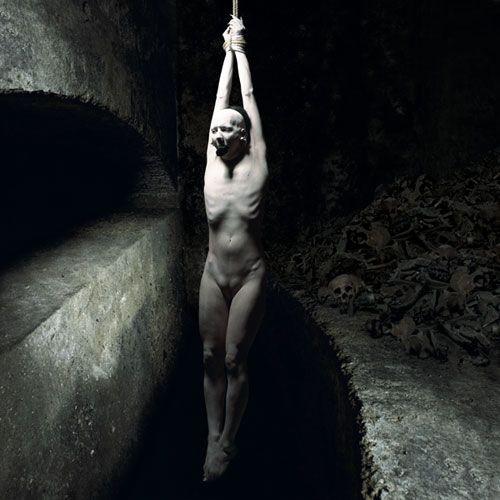¿Cómo explicar el hecho que una palabra o una frase logre remover sentimientos, emociones, razones, conductas, etcétera? ¿Cómo explicar que existiendo tantos posibles discursos, tantas posibles versiones disponibles sobre un mismo hecho, emergan, resalten y se cosifiquen sólo algunas y no otras para ciertos individuos?: Sólo puedo pensar en la interpretación del vivenciar.

Los seres humanos somos seres interpretantes (Anderson, 1997; Bateson, 1972; Bruner, 1986; Derrida, 1978; Foucault, 1980; Gergen, 1985; Maturana y Varela, 1987; White y Epston, 1990), vamos moldeando nuestras experiencias a medida que nuestra limitada estructura va percibiendo los estímulos que pueden ser captados mientras vivimos nuestras vidas[1] (Maturana y Varela, 1987).
Estas experiencias sólo se pueden moldear en la interpretación, y para poder hablar de interpretación, debemos reconocer la existencia de algún marco de inteligibilidad que brinde el contexto para el vivenciar de la experiencia y la atribución de significado a éstas (White y Epston, 1990).
Los procesos narrativos se van a referir a los hechos ocurridos en determinado periodo de tiempo y en determinados espacios, para el esclarecimiento del asunto que se trata, dictaminando una versión de lo ocurrido, posibilitando así el archivo de éstos [2] y facilitando, además, el logro de los fines premeditados o no, del orador. Para poder articular las narrativas y hacerlas válidas y efectivas en nuestras vidas, necesitamos valernos de la conversación (y la inmersión cultural y relacional que ésta implica) como medio único para la negociación de cada uno de los significados que usaremos en el lenguaje. La palabra ‘conversar’, proviene de la unión de dos raíces latinas: cum y versare, que vendrían significando textualmente algo así como “con” y “dar vueltas”; al articular estos términos al español, “conversación” sería algo así como el ‘dar vueltas con’ otro (Maturana, 1995). Así mismo, Maturana (1978, 1988 citado en Maturana, 1995) define el lenguaje como un sistema de coordinaciones conductuales recursivas y consensuales de coordinaciones conductuales consensuales.
Para poder articular las narrativas y hacerlas válidas y efectivas en nuestras vidas, necesitamos valernos de la conversación (y la inmersión cultural y relacional que ésta implica) como medio único para la negociación de cada uno de los significados que usaremos en el lenguaje. La palabra ‘conversar’, proviene de la unión de dos raíces latinas: cum y versare, que vendrían significando textualmente algo así como “con” y “dar vueltas”; al articular estos términos al español, “conversación” sería algo así como el ‘dar vueltas con’ otro (Maturana, 1995). Así mismo, Maturana (1978, 1988 citado en Maturana, 1995) define el lenguaje como un sistema de coordinaciones conductuales recursivas y consensuales de coordinaciones conductuales consensuales.
De estos (y muchos otros) aspectos resulta la inevitable conclusión de que el lenguaje, como proceso, no tiene lugar en el cuerpo (particularmente en el sistema nervioso) de los individuos que participan en él, sino que sucede en el espacio intersubjetivo de coordinaciones conductuales consensuales que se constituye en el fluir probabilísticamente recursivo de sus encuentros corporales o virtuales recurrentes. [3] Es pertinente aclarar que ninguna conducta, gesto o postura corporal particular, vendría constituyendo por sí solo y a priori un elemento perteneciente al dominio lingüístico, sino que sólo se incorporaría a éste en la medida en que pertenezca también al fluir probabilísticamente recursivo de coordinaciones conductuales consensuales al que se refiere Maturana.
Así, son [<<palabras>>] [entiéndase como artefactos constituyentes del lenguaje] sólo aquellos gestos, sonidos, conductas o posturas corporales, que participan como elementos consensuales en el fluir recursivo de coordinaciones conductuales consensuales que constituye el lenguaje. Las [<<palabras>>] son, por lo tanto, nodos de coordinaciones conductuales consensuales; por esto. Lo que un observador hace al asignar significados a los gestos, sonidos, conductas o posturas corporales, que él o ella distingue como [<<palabras>>], es connotar o referirse a las relaciones de coordinaciones conductuales consensuales en que él ve que tales gestos, sonidos, conductas o posturas corporales, participan. (Maturana, 1995. p 87).
Dicho de otro modo, las <<palabras>> constituyen todos los artefactos[4] operacionales que pueden ser encontrados en el dominio de existencia de los seres vivos participantes en el lenguaje. En suma, lo que ocurra en el lenguajear tendrá consecuencias directas en nuestra dinámica corporal y lo que pasa en nuestra dinámica corporal, tendrá consecuencias en nuestro lenguajear[5] (Maturana, 1995).
Así, podemos encontrar que el lenguaje particular de cada individuo, está determinado tanto por la historia de interacciones como por las políticas culturales dominantes y toda variable intrínseca o extrínseca a la relación lingüística, de esta manera articulamos que:
El lenguaje da forma a todas las relaciones humanas y es a su vez modelado por éstas. La lente analítica del observador se enfoca hacia fuera, hacia el lenguaje en uso, alejándose de la estructura del cliente y acercándose a las relaciones sociales, tomando distancia de la ‘interioridad’ y volcándose a lo ‘interpersonal’. La preocupación central que nos queda con esto, es el modo en que el lenguaje construye el mundo, estableciendo la ontología y el conjunto de valores que las personas imprimen en su vida.
El lenguaje permite la ejecución en la vida, de los diversos relatos que se barajan y se transmiten socialmente. Las experiencias vivenciadas se ven moduladas por el historiar de éstas, así los procesos de interpretación, significación, resignificación y rememoración[6], no se muestran neutrales en cuanto a sus efectos en nuestras vidas, sino que tienen efectos reales: influyen en las decisiones que tomamos y en las emociones que expresamos; por decirlo de una manera más global: intervienen en los pasos que damos por los caminos que elegimos seguir.
Estas narraciones del sí mismo actuarán como las determinantes de cuales serán los aspectos que se expresarán de nuestra experiencia vivida; así mismo, en el historiar de los relatos se determinará la forma de expresión de la versión de la experiencia vivida.